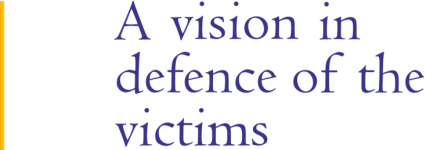
En esta ocasión, el Boletín del Observatorio sobre la JEP abordará la lucha persistente por la verdad y la memoria en la Escombrera de Medellín, uno de los lugares más emblemáticos de desapariciones forzadas en el país. A partir de los hallazgos forenses recientes, este número analiza cómo las medidas cautelares adoptadas por la JEP, junto con la labor de la UBPD y la resistencia de las víctimas, han permitido desenterrar no solo restos humanos, sino también memorias ocultas por años de negacionismo institucional. El caso de la Comuna 13 evidencia la necesidad de una acción estatal decidida y coordinada que garantice verdad, justicia y reparación, y demuestra que la memoria no es solo un acto del pasado, sino una herramienta viva para la no repetición.
 Boletín #81 del Observatorio sobre la JEP
Boletín #81 del Observatorio sobre la JEP
La posibilidad latente de que en la zona centro occidental de Medellín, conocida como “la Escombrera”, se hayan cometido delitos de lesa humanidad, ha sido una controversia derivada de la denuncia de familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos, relacionadas con torturas, desapariciones y entierros clandestinos de mujeres y hombres.
La relación entre el territorio colombiano y el número de personas desaparecidas es alarmante. Colombia tiene 32 departamentos y 1.103 municipios, lo cuales, para 2023, al parecer tienen cerca de 5.370 posibles sitios de cuerpos de víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado entre 1960 y 2016[1] de acuerdo con el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) registraba 99.235 personas desaparecidas.
Los hallazgos y registros de la UBPD no sólo evidencian la magnitud de las atrocidades del conflicto armado, sino que, además, permiten que se impulse una acción estatal más efectiva para investigar los hechos ocurridos en esos sitios. De esta manera, se contribuye a visibilizar a las víctimas y a darle voz a las familias buscadoras quienes han tenido razón en su búsqueda persistente. En este sentido, el trabajo de la UBPD, que se suma a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), va más allá de la identificación de fosas con restos humanos; su labor se enmarca en la construcción de un proceso de justicia transicional orientado al esclarecimiento de los hechos y al apoyo en la identificación de los responsables. Más aún, su contribución resulta clave para dar cuenta de lo ocurrido en estos escenarios, aportando a la verdad, la justicia y la reparación.
En el caso de Medellín, la Comuna 13 fue víctima de varios hechos violentos que contó, entre otras, con dos acciones sin antecedentes: la operación Mariscal, ocurrida el 21 de mayo de 2002 y la operación Orión, realizada en octubre de 2002 y ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en coordinación con Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín en esa época. Sin embargo, con posterioridad a estos acontecimientos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación respecto a hechos de desaparición forzada e inhumaciones clandestinas en distintas partes de la comuna. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica[2], este lugar se convirtió en la urbanización de la guerra, y particularmente en la operación Orión, estuvieron implicados agentes del Ejército Nacional, el DAS, la Policía, el CTI, la Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas, con tanquetas y helicópteros artillados.
Pese a las denuncias y a que en el año 2010 se realizó un estudio técnico por parte de un grupo de expertos internacionales en antropología forense para determinar la viabilidad de hacer exhumaciones en el terreno de La Escombrera, solo hasta el 6 de septiembre de 2013 se logró la suspensión de disposición de escombros en los sitios conocidos como la Escombrera y la Arenera, gracias al exhorto realizado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín[3]. Esto permitió detener el descargue de materiales que facilitaba el ocultamiento de los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
El 27 de julio de 2015, la Fiscalía General de la Nación comunicó el inicio de la búsqueda en el polígono 1, una montaña de escombros de más de 70 hectáreas. Sin embargo, luego de 82 días, para el 8 de octubre del mismo año, se dictaminó que los hallazgos no correspondían a “entierros clandestinos o asociados a la época”.
Para el 2018, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz una solicitud de medidas cautelares respecto a dieciséis lugares donde presuntamente se encuentran cuerpos de personas dadas por desaparecidas. El Movice resaltó la falta de protección de algunas zonas en donde posiblemente muchos cuerpos fueron inhumados, entre esas la Comuna 13 de Medellín. Posteriormente, el 17 y 18 de julio de 2019 se celebró una audiencia pública en la que el ex magistrado Rubén Darío Pinilla[4], de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, señaló que el Bloque Cacique Nutibara habría utilizado unas zonas de la Comuna 13 como sitios de inhumación, entre los que se encuentran la Escombrera y la Arenera. Esto permite entender que estas zonas fueron utilizadas como cementerio para la desaparición forzada de personas[5].
En diciembre de 2019, la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la JEP ordenó que se realizara inspección en los lugares donde algunas empresas realizaban explotación minera en la Escombrera y en la Arenera. Como resultado, se encontraron puntos de interés forense donde “pudieron llevarse a cabo inhumaciones clandestinas de personas no identificadas”[6]. Para 2020, la JEP consideró que, para hacer una adecuada labor de búsqueda y prospección, era indispensable proteger la zona denominada como “polígono nuevo” a través de una medida cautelar que implica el encerramiento del lugar y la prohibición de que sea alterado o modificado por personas, maquinarias o vehículos pesados[7]. Esta medida cautelar ha sido fundamental para que la JEP imponga obligaciones a distintas autoridades que puedan contribuir con la misión de la misma medida y los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto sin duda implica la colaboración armónica con otras instituciones del Estado.
La medida cautelar fue prorrogada en 2021[8] y también en 2022, momento en el cual la JEP consideró que se requerían 12 meses. Hasta este momento se hablaba de 5 fases para llevar a cabo un plan de intervención forense que reuniría: 1) la recolección de información, 2) la caracterización de la zona, 3) el control y reconocimiento de las condiciones de los sitios de interés y 4) un balance en la información que permitiera elaborar una propuesta de intervención, siendo la intervención la última fase[9]. En este punto, una vez más la JEP citó a la realización de una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegían a la Escombrera[10].
Las afectaciones que habría sufrido la zona en la cobertura del suelo y las modificaciones en el terreno eran el principal obstáculo para el inicio de la búsqueda a través de una intervención forense que solo comenzó a partir de julio de 2024.
Las labores de búsqueda comenzaron a dar resultados con el hallazgo de las primeras estructuras óseas, que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín. Este avance se logró gracias a la orden de intervención forense emitida por la JEP durante la audiencia de seguimiento celebrada el 25 de julio de 2024[11].
Dos décadas de denuncias, insistencias y esfuerzos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y de defensa de derechos humanos de Medellín, por fin obtuvieron un avance significativo, en medio del universo de 502 personas dadas por desaparecidas en Medellín, de acuerdo con la UBPD.
 De acuerdo con la JEP, fue necesario remover 37.022 metros cúbicos de tierra y de escombros acumulados por más de 20 años para llegar al área de interés forense en la Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Se excavaron cerca de 15 metros de profundidad[12].
De acuerdo con la JEP, fue necesario remover 37.022 metros cúbicos de tierra y de escombros acumulados por más de 20 años para llegar al área de interés forense en la Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Se excavaron cerca de 15 metros de profundidad[12].
Los hallazgos forenses corresponden a al menos cuatro personas que serían parte de las personas dadas por desaparecidas entre el 2002 y 2003, de los crímenes cometidos en la Comuna 13 de Medellín, que están dentro de los hechos y conductas investigadas en el subcaso Antioquia del Caso 08 de la JEP[13].
De acuerdo con el primer balance presentado por la JEP a principios del año 2025, los hallazgos evidencian signos de violencia como causa de muerte y posibles lesiones que corre4sponderían a proyectiles de arma de fuego.
El trabajo conjunto entre la JEP, a través de su Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es clave para esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado colombiano. Mientras la UIA se encarga de la investigación con herramientas judiciales, la UBPD centra sus esfuerzos en la localización de personas desaparecidas. Aunque cumplen funciones distintas, ambas instituciones aportan elementos esenciales para reconstruir la verdad sobre los hechos, permitiendo que las víctimas y la sociedad accedan a una versión más clara y completa de lo sucedido.
La JEP tiene el mandato claro de buscar la verdad plena[14] de lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia. Esto implica que los actores del conflicto (miembros de las extintas FARC-EP, del Estado y de otros grupos armados) tengan un rol activo para el esclarecimiento de los hechos, proporcionando información detallada sobre las víctimas y los crímenes cometidos. Por tanto, los hallazgos de la JEP contribuyen al esclarecimiento de la verdad.
La Corte Constitucional ha definido este tipo de verdad como aquella “declarada en la sentencia y que debe conservarse precisamente para garantizar el derecho a la verdad en su dimensión colectiva, es decir, el derecho a la memoria”[15]. Se trata de una verdad sustentada en la lógica de las pruebas practicadas, en lo que ha sido demostrado y en lo que emerge del expediente y del proceso judicial. Sin embargo, la JEP añade un elemento distintivo a esta verdad judicial: su carácter transicional. En este contexto, no se trata únicamente del resultado de un proceso que permite adoptar una decisión judicial, como hallar responsables o emitir una condena, sino de construir una red de caminos[16] que faciliten la transición del Estado del conflicto a la paz. Estos caminos incluyen el conocimiento de los contextos, sus causas, las consecuencias del conflicto y la identificación de los responsables[17].
En el caso colombiano, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) desempeña una labor extrajudicial y se basa en la búsqueda humanitaria de quienes han sido reportados como desaparecidos. Para ello, recopila información sobre las víctimas, accede y protege los lugares donde podrían encontrarse, e investiga su paradero. Esto incluye a personas desaparecidas forzadamente, secuestradas cuya ubicación es desconocida, reclutadas por grupos armados sin rastro de su ubicación y otras personas desaparecidas en circunstancias similares.
El trabajo de la UBPD proporciona lo que se conoce como una “verdad extrajudicial”, es decir, respuestas sobre qué ocurrió y dónde están estas personas, sin que tenga la facultad de investigar judicialmente ni de determinar responsabilidades. Su labor se complementa con la “verdad judicial”, construida a partir de procesos legales en los que se establecen culpabilidades. La combinación de ambas verdades permite reconstruir los hechos, entender las causas del conflicto, analizar la relación entre los actores armados y contribuir a la memoria colectiva. De esta manera, se generan insumos clave para garantizar justicia y responsabilizar a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos.
Gráfica 1: Tipos de verdades en la justicia transicional: JEP y UBPD.
Fuente: elaboración propia

Los esfuerzos de las entidades del Sistema Integral para la Paz se articulan con los de otras entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, las autoridades locales, entre otras. Pero esta misma articulación se convierte en uno de los retos para la obtención de la verdad, la justicia, reparación y no repetición. Al respecto, en el caso de la Escombrera se evidencia la falta de coordinación con las autoridades locales. Para destacar, las administraciones que ha tenido la Alcaldía de Medellín han sido, de cierta forma, un obstáculo para avanzar en las investigaciones y en la búsqueda. De esto dan cuenta no solo las demoras, sino también actuaciones que no guardan coherencia con la intención de aportar verdad a esas familias buscadoras de seres queridos que han desaparecido en el contexto del conflicto armado. De ahí que, por ejemplo, como lo señaló el entonces Magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en la Comuna 13 se hayan depositado escombros que equivaldrían a un edificio de 25 pisos[18].
Parece sintomático que las autoridades locales no presten la debida colaboración para que los restos sean hallados e identificados para determinar las verdades judiciales sobre los lugares donde hay posibles fosas comunes. Esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso de Omar Alexander Morales Tejada, desaparecido y asesinado por militares del Batallón de Artillería N°2 la Popa en el municipio de El Copey (Cesar). De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas[19], que contó con la versión de un sepulturero, el Ejército hacía entrega de cuerpos de personas sin identificar y la Alcaldía pagaba a familias para enterrarlos. En El Copey se encuentra el cementerio alterno donde al parecer estarían enterradas al menos 100 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Precisamente, el alcalde fue señalado de desacatar la orden de proteger dicha zona, pues habría adelantado construcciones, poniendo en riesgo la obtención de verdad.
En lo que atañe al caso de la Escombrera, han sido cinco los alcaldes de la ciudad de Medellín los que han pasado por la administración municipal sin dar resultados representativos a las víctimas. [20]¿Qué ocurrió en cada una de las alcaldías? A continuación, les contamos en el siguiente gráfico:
Gráfica 2: Acciones y omisiones de las administraciones municipales frente a La Escombrera (2001 2020).
Fuente: elaboración propia
En contraste, durante la alcaldía de Daniel Quintero (2020-2023), se destinaron recursos específicos para apoyar las labores de búsqueda, lo que representó un mayor compromiso institucional con la localización de las personas desaparecidas en la zona[21].
La falta de gestión, cuestionamientos sobre el presupuesto, dependencia de las órdenes judiciales y la no priorización de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas han sido algunos de los muchos factores que han dilatado que las familias de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín conozcan lo que ocurrió con sus seres queridos.
|
Pasaron cerca de 21 años para que se materializaran los esfuerzos por desenterrar la verdad, y faltó voluntad política para adelantar la búsqueda en gobiernos anteriores, lo cual ha sido uno de los retos a los que se enfrenta la JEP |
En el caso de la Escombrera, se evidencian comportamientos institucionales de negacionismo, “que busca influir en los procesos sociales y políticos para favorecer determinados intereses”[22] desde, al menos, dos perspectivas. La primera, en relación con las posturas de la Fiscalía General de la Nación, que ha sostenido que en dicho lugar no existen restos humanos enterrados, lo que conlleva afianzar la posición de que no hubo actos contrarios al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el territorio. Y, por su parte, la segunda consiste en que algunas autoridades territoriales han expuesto la idea de que la Operación Orión estuvo justificada y fue exitosa en la medida en que erradicó las causas de la violencia en el territorio donde se realizó la intervención militar.
Aunque es cierto que dicha operación intentó atacar a grupos armados al margen de la ley[23], generó actos de graves violaciones de derechos humanos. No se trató de hechos de previsión ni prevención, tampoco desde un sentido eficiente del actuar militar. En este sentido, el negacionismo ha pretendido generar dos impactos en la construcción colectiva de los relatos histórico y memorial de la Escombrera, así:
El negacionismo no reconoce otras visiones de lo ocurrido; oculta otras memorias. No solo niega otros relatos, sino que impone una versión oficial, una “memoria oficial”, la cual tiene por objetivo relatar el pasado desde el punto de vista de los actores dominantes -en este caso autoridades públicas- con la finalidad de homogeneizar la historia y la memoria con base en intereses específicos, distintos al esclarecimiento de la verdad[24]. En este sentido, la memoria oficial reduce o excluye otras formas de interpretar el pasado que no se ajustan a su narrativa.
Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias sociales, la memoria es un campo de batalla. Y en el caso de la Escombrera, la memoria oficial y la política del negacionismo están siendo criticadas y cuestionadas, no solo a partir de las diversas formas de denuncia y resistencia de las víctimas de los delitos ocurridos en el marco de la Operación Orión, sino también, con base en los hallazgos de las primeras estructuras óseas en el territorio, lo que permite evidenciar una nueva forma de estudiar, observar y entender lo ocurrido en la Comuna 13 Así, el cumplimiento de la función de construcción de la verdad judicial en el marco de la justicia transicional por parte de la JEP, junto con el apoyo y coordinación de la UPBD, generó, a su vez, el descubrimiento de memorias subterráneas de las víctimas del conflicto armado, opacadas por los relatos de la historia y memoria oficiales, que pretendían cuestionarlos, con altos grados de dificultad. En consecuencia, gracias a las víctimas, a la JEP y a la UBPD, amplios sectores de la comunidad están empezando a entender que la Operación Orión no fue una acción legítima del Estado, sino, por el contrario, que se trató de la implementación de un proyecto paramilitar ilegítimo donde desaparecieron y murieron personas inocentes.
En términos de “memoria oficial”, que hace referencia a los relatos sobre el pasado creados por los Estados nacionales con el objetivo de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de sus ciudadanos, hay una tendencia a reducir o excluir otras formas de interpretar el pasado que no se ajustan a la narrativa del Estado. En este proceso, los actores sociales, especialmente los del Estado, juegan un papel crucial, ya que son los encargados de promover y consolidar la memoria oficial. De este modo, se convierten en protagonistas de una lucha por el control de la memoria histórica.
En el caso de la Escombrera, lo que hace la JEP en este tránsito a encontrar una verdad judicial es desenterrar las memorias que estaban enterradas, llámense memorias subterráneas, las cuales han sido encubiertas por la memoria oficial, y son “marginales, ocultas y poco visibilizadas”[25]. A estas memorias de las personas dadas por desaparecidas no les prestaban la atención que requerían. Justamente, el esfuerzo para que estas memorias emergieran estuvo promovido por las víctimas, gracias a la intervención de la JEP y su articulación con otras instituciones, como la UPBD.
En efecto, “las cuchas tienen razón”, y su persistencia promovió la búsqueda para defender la memoria de lo que pasó, y al contrario de borrarla como quizá pretendía la mencionada memoria oficial, la construyeron.
La protección de los derechos fundamentales de las víctimas y de todas las personas involucradas, en diferentes roles, en los procesos de justicia transicional, no solo se debe al cumplimiento de la obligación del Estado de salvaguardar esos derechos, ni a la necesidad de asegurar una construcción dialógica de la verdad en el marco del proceso transicional. También constituye un deber ético del Estado que contribuye a garantizar la construcción de la memoria histórica, con el objetivo de interpelar a las instituciones estatales y a la sociedad en su conjunto, para evitar que las atrocidades del pasado se repitan en el presente y en el futuro.
[1] De acuerdo con el informe consolidado de gestión 2019-2023 de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, los sitios registrados en el RNFCIS pueden ser: sitio referido, que debe ser verificado necesariamente; sitio presunto, de donde se podría pensar la existencia de cuerpos humanos y; sitio confirmado / descartado, referido a lugar donde ya se ha constatado la presencia o no de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
[2] CNMH, La huella invisible de la guerra: desplazamiento forzado en la Comuna 13 (Bogotá: CNMH, 2011), pp. 77 y 78, en https://n9.cl/yo4ut
[3] En el marco de la Audiencia iniciada el 04 de septiembre y continuada el 06 de septiembre de 2013, de lectura de decisión sobre control de legalidad de cargos adelantada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín respecto a algunos integrantes del Bloque Cacique Nutibara, se exhortó a la alcaldía de Medellín para que en asocio con la Fiscalía, Procuraduría y Personería Municipal de Medellín, adoptase mecanismos eficaces para la búsqueda y protección de los desaparecidos y adelantar las medidas necesarias para “suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esa zona”. Ver actuación en https://n9.cl/iwk85s.
[4] Según señaló el ex servidor, se habría recopilado hasta el momento información de más de 100 víctimas de este delito, pero que, posiblemente, se hablaba de más de 300 víctimas de desaparición forzada que se encontraban en tales lugares. Debido a lo anterior, el 5 de septiembre de 2019, la JEP ordenó el inicio de la inspección judicial para obtener registros fotográficos y material cartográfico de la zona delimitada por la Fiscalía General de la Nación, denominada “polígono 3”, es decir, una de las zonas de la Escombrera. Al respecto ver el Auto AT-038 del 5 de septiembre de 2019.
[5] Ver “La Escombrera, la sombra de las víctimas en Medellín”. Disponible en https://n9.cl/s9e4g
[6] Ver Auto 105 de 19 de diciembre de 2019 de la JEP.
[7] Ver auto AI 010 del 11 de agosto de 2020. Disponible en https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/5/1/Auto_SARV-AI-010-MC-002_11-agosto-2020.docx
[8] A través los autos AI-011 del 11 de febrero de 2021, AI-041 del 9 de agosto de 2021
[9] Ver Auto AI 046 de 2022 de la JEP.
[10] Ver Auto AI 058 de 2023. Disponible en https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/5/1/Auto_SAR-AI-058_22-septiembre-2023.pdf
[11] De acuerdo con la JEP “El hallazgo se dio durante la intervención que se desarrolla por parte de los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona.” Ver comunicado conjunto 20. Disponible en https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-y-la-unidad-de-busqueda-hallan-las-primeras-estructuras-oseas-en-la-escombrera-de-la-comuna-13-de-medellin.aspx
[12] Ver comunicado 006 de 2024. JEP entrega primer balance quincenal de intervención en La Escombrera: los hallazgos corresponden, al menos, a cuatro personas
[13] Ibídem.
[14] En contextos de justicia transicional.
[15] Ver Sentencia C-370 de 2006.
[16] De acuerdo con la organización Justicia Verdad Dignidad, “la justicia transicional no es una cosa o un proceso, ni es una fórmula replicadora de instituciones. En cambio, la justicia transicional es más como un mapa y una red de caminos que pueden acercar a los países a lo que quieren llegar a ser: sociedades más pacíficas, justas e inclusivas que han aceptado su pasado violento y han brindado justicia a las víctimas”. Disponible en https://n9.cl/rzefr.
[17] La JEP tiene el mandato de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado en Colombia, buscando conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los distintos actores involucrados, incluyendo exintegrantes de las FARC-EP, agentes del Estado y miembros de otros grupos armados. Para ello, es fundamental que estas personas aporten información detallada sobre las víctimas y los crímenes cometidos. Sin embargo, la verdad que busca la JEP no se limita a los resultados de un proceso judicial tradicional, en el que se identifican responsables y se emiten condenas. Su labor tiene un enfoque transicional, lo que significa que no solo busca determinar culpabilidades, sino también construir un relato más amplio sobre lo sucedido. Esto incluye comprender los contextos en los que ocurrieron los hechos, sus causas y consecuencias, y facilitar el camino hacia la reconciliación y la paz en el país.
[18] El Espectador. 17 de julio de 2019. “Rogaría por medidas cautelares en la Escombrera”: magistrado de Justicia y Paz. Disponible en https://n9.cl/x6fvg.
[19] Sobre el caso de Omar Morales, ver en la página web de la Comisión Colombiana de Juristas, https://n9.cl/xbwil.
[20] Durante el gobierno de Andrés Pastrana se ordenaron cinco operaciones, incluida la operación Mariscal en la Comuna 13, con participación de la Fuerza Pública. El Tribunal Superior de Medellín señaló en 2013 que en esta y en la posterior operación Orión, hubo participación del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. La operación Orión, ya en la presidencia de Álvaro Uribe, generó desplazamientos y desapariciones.
[21] El Tiempo. 18 de enero de 2025. ¿Por qué en la primera alcaldía de ‘Fico’ no hubo excavación en La Escombrera? Alcaldía de Medellín responde a la polémica, en https://n9.cl/zohqg.
[22] María Ángeles Abellán López, "Negacionismo (concepto)", Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 24 (2023). DOI: https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.7664
[23] Comisión de la Verdad. El violento engranaje de la operación Orión, en https://n9.cl/175xq.
[24] Según Elizabeth Jelin, durante el proceso de construcción del Estado, como ocurrió en América Latina en el siglo XIX, se desarrolló un gran relato sobre la nación, que incluye una versión de la historia y símbolos representativos. Esto es explicado por el grupo de Investigación Cyberia en “Memoria oficial y otras memorias: la disputa por los sentidos del pasado”. Disponible en https://n9.cl/bnvg75.
[25] Elsa Blair, "Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado", Universitas Humanística 72, núm. 72 (2011), en https://n9.cl/1crvnd.