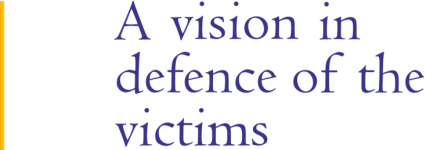
En esta ocasión, el Boletín 82 del Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas versa sobre las barreras que el lenguaje técnico y la extensión excesiva de las decisiones judiciales pueden generar para la participación efectiva de las víctimas en el proceso transicional. A partir del análisis de varios Autos de Determinación de Hechos y Conductas proferidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, se evidencian los desafíos que plantea una comunicación jurídica densa y poco accesible en un contexto que exige centralidad de las víctimas, claridad informativa y justicia comprensible. El boletín subraya la necesidad de adoptar un lenguaje claro, adaptado a las condiciones de quienes han sufrido el conflicto armado, y propone lineamientos que permitan garantizar su derecho a comprender, participar e incidir en el marco del Sistema Integral para la Paz.
 Boletín #82 del Observatorio sobre la JEP
Boletín #82 del Observatorio sobre la JEP
En el actual momento de desarrollo de la justicia transicional en Colombia, el lenguaje empleado por las instituciones encargadas de implementarla —en particular la Jurisdicción Especial para la Paz— s e ha convertido en un factor determinante para garantizar o, por el contrario, dificultar el derecho a la participación efectiva de las víctimas. Este boletín se centra en analizar cómo el uso de un lenguaje técnico, denso o excesivamente jurídico en las decisiones judiciales, así como la extensión de las mismas, puede convertirse en una barrera para la comprensión y, por tanto, para el ejercicio de los derechos de quienes deben ocupar un lugar central en el modelo de justicia transicional.
En este contexto, resulta clave ubicar el momento procesal en que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas decisiones actuales —por su contenido y forma— influyen directamente en la manera en que las víctimas acceden, entienden e inciden en el proceso. Actualmente, la JEP continúa adelantando el trámite de selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos con ocasión y/o en relación con el conflicto armado. Esto conlleva también la exclusión de quienes no serán seleccionados, cuya situación jurídica debe resolverse de forma oportuna.
Por ello, la labor de la Jurisdicción se concentra, en esta etapa, en la expedición de decisiones orientadas a establecer patrones de macrocriminalidad, definir la calificación jurídica preliminar de los hechos, individualizar responsabilidades y avanzar en la construcción de propuestas relacionadas con el componente restaurativo que tendrán las sanciones a imponer. La mayoría de estas decisiones han sido proferidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), órgano encargado de realizar el análisis inicial de los hechos del conflicto, determinar responsabilidades y facilitar la participación de comparecientes y víctimas.
Una parte central de esta labor se concreta en los Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), que constituyen providencias intermedias en el procedimiento ante la JEP. En ellos, la SRVR identifica los hechos más representativos dentro de un macrocaso, individualiza a los máximos responsables y realiza una calificación jurídica preliminar de sus conductas, generalmente como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos autos no son resoluciones definitivas: su finalidad es permitir que los comparecientes conozcan con claridad los hechos y cargos que se les atribuyen, para decidir si reconocen su responsabilidad. Sobre esta base, la Sala puede emitir la resolución de conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, instancia que determinará las sanciones.
A continuación, se presentan algunos ejemplos que ilustran cómo, en los últimos años, no solo ha aumentado el número de decisiones de la SRVR, sino también, de forma significativa, la extensión de los ADHC. Los autos seleccionados se destacan por su volumen, su relevancia temática dentro de los macrocasos, la identificación de máximos responsables y su cobertura geográfica. Infortunadamente, también son de utilidad para ilustrar los efectos que el lenguaje excesivamente técnico y la extensión excesiva pueden causar sobre la comprensión y el derecho a la participación:
|
Tabla única. Selección de Autos de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) ordenados según su extensión |
||||
|
Macrocaso |
Auto |
Extensión |
Asunto |
Decisión |
|
No. 01 |
Auto No.13 de 2024 |
425 págs. |
Establecer los patrones macro criminales, en relación con la privación de la libertad atribuibles al antiguo Bloque Noroccidental (BNOCC) de las extintas FARC-EP. |
Se determina el rol individual en los secuestros cometidos por el BNOCC y se les atribuyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. |
|
No. 07 |
Auto No. 05 de 2024 |
749 págs. |
Determinar hechos y conductas atribuibles a antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por el reclutamiento y utilización de niñas y niños, y otros crímenes intrafilas. |
Se califica jurídicamente el delito individualizando a los máximos responsables para determinar su rol en el reclutamiento de niñas y niños y otros crímenes intrafilas en su contra. |
|
No. 03 |
Auto Sub D – Sub caso Costa Caribe - 008 (2025) |
911 págs. |
Poner a disposición de la determinación de hechos y conductas atribuibles a integrantes de unidades militares de la costa Caribe por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. |
Se determinaron 792 ejecuciones ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas en la costa Caribe. |
|
No. 02 |
Auto No. 03 de 2023 |
1046 págs. |
Determinar los patrones macro criminales cometidos por exintegrantes de las FARC-EP en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, reconociendo los daños diferenciados a la población civil y al territorio. |
Se califica jurídicamente el delito e individualiza a los máximos responsables y se determina su rol en crímenes de guerra y de lesa humanidad. |
|
No. 05 |
Auto No. 02 de 2024 |
1145 págs. |
Determinar los patrones macro criminales cometidos por exintegrantes de las FARC-EP en Norte del Cauca y Sur del Valle, reconociendo los daños diferenciados a la población civil y al territorio. |
Se califica jurídicamente el delito e individualiza a los máximos responsables y se determina su rol en crímenes de guerra y de lesa humanidad. |
|
No. 03 |
Auto Sub D – Sub Caso Antioquia – 005 (2025) |
1653 págs. |
Poner a disposición de la determinación de hechos y conductas atribuibles a integrantes de unidades militares de Antioquia (2004-2007) por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. |
Se determinaron aprox. 548 ejecuciones ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas en el oriente Antioqueño, el Valle de Aburrá y Norte de Antioquia. |
Este panorama pone de relieve una preocupación estructural: si bien estos autos cumplen un papel esencial en la arquitectura procesal de la JEP, su extensión —que en algunos casos supera las mil páginas— resulta desproporcionada en una etapa aún preliminar. La elaboración de providencias tan extensas y densas, cuando aún no se ha definido el reconocimiento de responsabilidad ni se han impuesto sanciones, recarga el procedimiento, dificulta su comprensión para las víctimas y sus representantes, y compromete la claridad en las etapas posteriores.
Es importante aclarar, que con esta observación no se sugiere desde ningún punto de vista que la SRVR deba excluir información necesaria para la imputación de los hechos y conductas, ni que deba disminuir el rigor jurídico de sus decisiones. Por el contrario, se subraya la necesidad de que su contenido se ajuste a la función que cumplen la Jurisdicción y el proceso transicional mismo, promoviendo una estructura más sintética, donde se ubiquen con facilidad las agrupaciones de roles y conductas, y donde se use un lenguaje accesible.
En ese sentido, y a pesar de estas dificultades señaladas, es importante reconocer los aportes que estas decisiones han generado. La técnica y argumentación jurídica desarrolladas por la SRVR han permitido identificar patrones de macrocriminalidad, estructuras de responsabilidad y roles sistemáticos de participación, lo que contribuye a una calificación jurídica seria y coherente con los estándares del derecho penal internacional. Asimismo, la reconstrucción contextual, territorial, institucional y social fortalece el valor jurídico y epistémico de estos autos, al articular hechos dispersos dentro de una narrativa estructurada de verdad judicial.
No obstante, incluso dentro de estos aportes, hay aspectos susceptibles de mejora. A manera de ejemplo, en el caso del Auto SUB D – Subcaso Antioquia – 005 del 14 de febrero de 2025, se evidencia un esfuerzo detallado en la documentación de contextos y patrones criminales. Sin embargo, la repetición de análisis similares en distintos apartados —territorial, institucional, estratégico y de práctica criminal— genera redundancias que dificultan la lectura y diluyen el foco del mensaje principal. Una estructura que evite duplicidades y privilegie una redacción más eficiente facilitaría, no sólo la lectura, sino también la identificación de los hechos clave y de las conductas atribuibles a los comparecientes.
Algo similar ocurre con la sección dedicada a la calificación jurídica individual en este Auto, pues ocupa cerca de mil páginas. Si bien su desarrollo responde al propósito legítimo de garantizar el debido proceso para los 41 comparecientes —estableciendo su rol, nivel de participación y tipo penal aplicable—, la reiteración mecánica de fórmulas jurídicas puede evitarse mediante una presentación más concentrada y organizada de los comportamientos comunes, sin perder precisión. Esto permitiría mantener el enfoque macrocriminal sin sacrificar el detalle necesario.
En síntesis, una providencia que logre sintetizar las coincidencias estructurales entre los comparecientes, resaltando solo las diferencias jurídicas relevantes, preserva la solidez del análisis, facilita su comprensión, garantiza el debido proceso y mejora la calidad comunicativa de la justicia transicional, tanto en su dimensión individual como colectiva.
Por ello, si bien el valor jurídico de estos autos es indiscutible, este no puede prevalecer sobre su accesibilidad. Cuando las providencias superan volúmenes excesivos y emplean un lenguaje altamente técnico, pierden claridad, reducen su potencial pedagógico y dificultan la participación efectiva de quienes deberían ser sus principales destinatarios. En los siguientes acápites se abordarán con mayor detalle estas barreras y se propondrán medidas concretas para superarlas.
|
La extensión desproporcionada y el lenguaje excesivamente técnico de los autos judiciales impiden que muchas víctimas comprendan las decisiones, afectando su participación informada y su derecho al debido proceso. |
Como puede verse, algunas de las decisiones adoptadas por esta Jurisdicción han sido proferidas a través de autos que, debido a su extensión y a su lenguaje técnico-jurídico, no favorecen la comprensión por parte de las víctimas y, por ello, ponen en riesgo su participación efectiva en los procedimientos ante la JEP. Esto se debe, sobre todo, a que la dificultad para comprender las decisiones judiciales —por su amplia extensión, su argumentación compleja y el uso de un lenguaje excluyente o excesivamente técnico-jurídico— reproduce barreras estructurales que impiden a las víctimas entender lo que se les comunica. Por esta razón, se requiere que la información sea presentada a través de un lenguaje comprensible, accesible y claro.
Las fallas en el uso adecuado del lenguaje dificultan la materialización del derecho al debido proceso, pues la comprensión y el entendimiento de cómo se motiva una decisión, qué efectos tiene y cómo involucra a las víctimas, forma parte del derecho a la participación. La extensión de las decisiones judiciales puede dificultar la identificación de los puntos más importantes, dificultar el reconocimiento de los fundamentos esenciales y la lógica argumentativa de la Jurisdicción, lo que conlleva a que no se comprendan las razones detrás de una decisión judicial, generando frustración, confusión e incluso la sensación de injusticia. Cuando esto ocurre, se afecta el derecho a la participación real, activa e informada, se vulnera el principio de centralidad de las víctimas y se frustra la función pedagógica que debe cumplir esta Jurisdicción de cara a la sociedad. Así lo establecen el Acuerdo de Paz, la jurisprudencia constitucional y la propia JEP.
La mayoría de estos autos parecen estar dirigidos exclusivamente a las partes con un rol activo desde el punto de vista jurídico[1]. A pesar de que muchas de estas decisiones poseen un valor narrativo fundamental para la construcción de la verdad y la memoria colectiva del país, tal enfoque genera una desconexión con las víctimas, quienes deberían ocupar un lugar protagónico en el proceso.
La Corte Constitucional ha destacado la centralidad de las víctimas en el Sistema Integral para la Paz. En la sentencia C-588 de 2019[2], que resolvió una demanda contra la vigencia original de la Ley 1448 de 2011, afirmó que los derechos de las víctimas no deben estar atados "a limitaciones temporales que desconozcan su carácter fundamental ni al vaivén de decisiones políticas que impliquen una regresión en su protección". Esta decisión se basó en los principios de no regresividad y cumplimiento de buena fe de los compromisos de paz, reafirmando la fuerza constitucional de los estándares de justicia transicional y reforzando el rol central de las víctimas en el posconflicto. Al declarar inexequible la cláusula de vigencia, la Corte no solo subraya que los derechos de las víctimas no pueden depender de decisiones políticas, sino que impone al Estado el deber de asegurar su protección continua[3]; y al vincular su decisión con el Acuerdo Final, reconoce que los derechos de las víctimas tienen jerarquía constitucional. El Acuerdo de Paz reconoce a las víctimas como el eje central del sistema de justicia transicional y exige que todas las actuaciones institucionales aseguren su participación informada, efectiva y diferenciada, lo cual solo es posible si comprenden con claridad las decisiones que las involucran
La propia Ley 1448 obliga a las instituciones a relacionarse con las víctimas usando un lenguaje claro y sin revictimizarlas: el artículo 21 exige, sobre las medidas de atención, asistencia, reparación y no repetición, que deben “establecerse de forma armónica, garantizando la concentración de información en un lenguaje claro y accesible”; y el artículo 37 establece que los interrogatorios deben hacerse usando “un lenguaje y una actitud adecuados que impidan su revictimización”. Asimismo, responde a lo dispuesto en el Acuerdo Final .
En ese mismo sentido, la sentencia T-041 de 2025, de la Corte Constitucional, reafirma que la centralidad de las víctimas no debe limitarse a una proclama simbólica, sino que debe guiar las actuaciones institucionales según sus necesidades y capacidades. La Corte advirtió que "el lenguaje claro se requiere tanto en la comunicación escrita como en la oral e implica tener en cuenta quién es el receptor del mensaje y cuáles sus expectativas, necesidades y condiciones socioeconómicas"[4].
Ahora bien, ¿qué se entiende por lenguaje claro?[5] Según la Corte Constitucional, en términos generales, se trata de una forma de expresión escrita u oral comprensible, sencilla, útil y concreta. Puede implicar el uso de frases breves, estructuras claras y un diseño que facilite la lectura. Además, el lenguaje claro promueve un cambio cultural en el derecho: busca que el mensaje no solo se entienda, sino que permita a la ciudadanía formarse unas ideas propias y actuar en consecuencia. Esto exige también una transformación en la forma en que el Estado se comunica con la población, situando a la ciudadanía como eje de la actuación pública y preparando a sus funcionarios para expresarse de forma directa y eficaz[6].
Es por ello que la centralidad de las víctimas y el uso de un lenguaje claro son condiciones indispensables del derecho a la participación, porque garantizan que quienes han sido más gravemente afectadas por el conflicto no solo sean reconocidas formalmente, sino que puedan comprender, intervenir y decidir de manera efectiva en los procesos que les conciernen. La sobrecarga argumentativa y la densidad textual se convierten, por lo tanto, en barreras institucionales y técnicas que perpetúan formas de exclusión, contrarias al enfoque garantista que exige el modelo de justicia transicional.
El Manual de participación del año 2020 menciona de forma general la necesidad de garantizar una participación informada y eliminar las barreras de acceso a la justicia. Por su parte, el manual de 2024 reconoce expresamente que el lenguaje técnico puede dificultar el acceso a la información y establece que la JEP debe diseñar metodologías adaptadas a las características de las víctimas, incluyendo el uso de herramientas pedagógicas. Afirma, en ese sentido, que el lenguaje técnico constituye una barrera para la comprensión, y que la información suministrada a las víctimas debe estar en un lenguaje claro, comprensible y adaptado a sus condiciones particulares[8].
Además, se menciona que, en su interacción con las víctimas, la JEP debe adoptar un enfoque pedagógico, incluyendo la perspectiva de género, reconociendo que “los ejercicios de pedagogía deben tomar en cuenta la realidad de las mujeres de las zonas rurales y campesinas que implican la adecuación de metodologías para abordar un lenguaje claro utilizando los elementos de contexto y de su cotidianidad, comprender los medios de transporte y desplazamiento, la preparación con anticipación de manera que no se interfiera con las actividades del campo que realizan en tiempos particulares”[9].
A la luz de lo expuesto, resulta necesario que la JEP adopte medidas concretas que fortalezcan el principio de centralidad de las víctimas mediante el uso de un lenguaje claro, sin que ello implique una pérdida de rigurosidad argumentativa o analítica en decisiones como los Autos de Determinación de Hechos y Conductas, cuya extensión y densidad técnica pueden dificultar la comprensión.
En ese sentido, se sugiere que la SRVR adopte una política editorial interna que establezca orientaciones sobre la estructura, extensión y nivel de tecnicismo de sus providencias, con el fin de facilitar su comprensión. Esta política debería integrar los enfoques pedagógico, diferencial e interseccional ya previstos por la JEP, incorporando criterios claros que permitan identificar y entender el contenido esencial de cada auto sin que ello implique renunciar al análisis detallado de los hechos, las pruebas o el derecho aplicable.
Asimismo, se recomienda que, siempre que la complejidad del análisis así lo exija y se emitan decisiones de gran extensión, estas sean acompañadas de resúmenes ejecutivos dirigidos expresamente a las víctimas. Dichos resúmenes deberían explicar, en lenguaje claro y accesible, las decisiones adoptadas, sus implicaciones jurídicas, los elementos probatorios centrales y las posibilidades concretas de participación que se abren a partir de dicha providencia. Estos materiales deben estar disponibles en formatos accesibles y, cuando sea necesario, en lenguas propias y adaptados a recursos audiovisuales que respondan a las condiciones particulares de los distintos grupos de víctimas. Además, las decisiones deberían estar disponibles en múltiples formatos, accesibles y pertinentes.
De forma complementaria, la Jurisdicción podría desarrollar recursos y actividades pedagógicas que fortalezcan la comprensión y apropiación de las decisiones por parte de las víctimas. Por ejemplo, podrían desarrollarse jornadas comunitarias, o programas de radio, de socialización de los autos, en las que equipos interdisciplinarios de la JEP —con participación de organizaciones de la sociedad civil, profesionales en pedagogía, trabajo social y derecho— expliquen el contenido y los efectos de las providencias. Igualmente, podrían producirse materiales impresos o digitales con apoyos visuales (como infografías) que narren de forma comprensible y contextualizada los hallazgos y fundamentos de las decisiones.
[1] Esto supone, al mismo tiempo, una carga adicional para los profesionales que representan a las víctimas ante la Jurisdicción, pues el deber de comunicar de forma pedagógica, sencilla y clara las decisiones recae, en gran medida, sobre los y las abogadas, quienes deben traducir documentos complejos y extensos en información accesible, sin contar siempre con los recursos, el tiempo o las condiciones adecuadas para hacerlo.
[2] Sentencia C-588 de 2019, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
[3] Es por eso que el Congreso, a través de la Ley 2078 de 2021, prorrogó la vigencia de la Ley 1448 hasta el 10 de junio de 2031.
[4] Sentencia T-041 de 2025, MP. Antonio José Lizarazo Ocampo, c.j. núm. 187. Esta decisión resuelve el caso de Adela Sánchez de Loaiza, una mujer de 89 años víctima del conflicto, e ilustra cómo la falta de claridad en las comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, pese a que decisiones judiciales reconocían su derecho a indemnización, afectó la centralidad de las víctimas en el contexto de la justicia transicional, por restringir el acceso a información que es relevante para sus derechos.
[5] Según Romina Mazzarato, “[e]l lenguaje claro como movimiento surge en el siglo XX como respuesta a las jergas burocrática, legal y técnica, tanto en el ámbito gubernamental como privado, a fin de brindar información y acceso a servicios al ciudadano y de responder a las necesidades y demandas del consumidor (…) La comunicación clara se hace especialmente necesaria en el accionar político, legislativo y educativo tendente a promover el bienestar individual, social y medioambiental, y en la práctica científica, donde el imperativo de ‘publicar o perecer’ ha contribuido a la propagación de ideas fraudulentas, obsoletas o erróneas”. Ver Romina Mazzarato, “Lenguaje claro en el siglo XXI: panorama general y propuesta de aplicación al proceso de traducción y corrección”, en Revista Internacional de Lenguas Extranjeras, núm. 15, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2021 pág. 8. Existe, también, una fórmula matemática desarrollada por Rudolph Flesch en 1948, orientada a identificar la legibilidad de un texto, y desde allí, deducir si fue escrito en un lenguaje claro. En aras de mantener un lenguaje claro en este boletín, no se transcribirán. Ver a Rudolph Flesch, “A new readability yardstick”, en Journal of Applied Psychology, vol. 32, n.º 3, 1948, págs. 221–233, disponible en https://doi.org/10.1037/h0057532.
[6] Sentencia T-311 de 2024, MP. Natalia Ángel Cabo, c.j., núms. 52 y 53.
[7] Es importante aclarar que estos manuales son de construcción de la Secretaría Ejecutiva y, en principio, no son vinculantes para la Magistratura. Sin embargo, la SENIT 1 ordenó la creación del manual, por lo que no es clara la naturaleza jurídica del manual.
[8] Jurisdicción Especial para la Paz, Manual para la participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (MPV), Bogotá, Jurisdicción Especial para la Paz, 2024, pág. 100.
[9] Jurisdicción Especial para la Paz, Manual para la participación de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (MPV), op. cit., pág. 205.