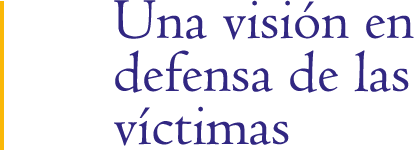
 Boletín #83 del Observatorio sobre la JEP
Boletín #83 del Observatorio sobre la JEP
En abril pasado, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció un precedente clave para garantizar la participación de las víctimas en esta jurisdicción. Determinó que las víctimas pueden ser acreditadas en varios macrocasos, siempre que exista una relación entre estos y los hechos victimizantes que sufrieron. Además, la Sección fijó parámetros y lineamientos para permitir la reconducción de víctimas debidamente acreditadas entre distintos macrocasos. Este auto[1] responde a un recurso presentado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) contra una decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), que había desacreditado a “María” como víctima en el macrocaso No. 01 y había ordenado su traslado al macrocaso No. 11, por considerar que los hechos se adecúan por especialidad a la violencia basada en género.
Esta decisión es relevante ya que dentro de la JEP existen posiciones encontradas sobre la posibilidad de que una víctima pudiera estar acreditada y participar paralelamente en más de un macrocaso. En el contexto de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, el fallo adquiere un valor transformador. El reconocimiento de “María” como interviniente especial en un caso emblemático de violencia sexual y de género, sin excluirla del análisis relacionado con la privación ilegal de la libertad, constituye un avance significativo hacia el reconocimiento integral de los múltiples y simultáneos patrones de victimización que han afectado a muchas mujeres durante el conflicto armado.
Considerando lo anterior, en ese boletín se desarrollarán los siguientes temas: (i) el contexto sobre la relación entre la violencia sexual y la privación ilegal de la libertad; (ii) la descripción del caso que motivó la decisión analizada y su camino en la JEP; (iii) las siete pautas aplicables a la reconducción de víctimas entre macrocasos y los efectos positivos que esta puede tener para las víctimas que participan en la JEP; (iv) los aspectos que podrían fortalecerse en futuras decisiones de reconducción de víctimas; y, finalmente, (v) algunas reflexiones sobre la articulación de macrocasos, especialmente cuando se trata de hechos que evidencian múltiples patrones de violencia, como ocurre en los casos de violencia sexual o de género
Los grupos armados organizados han replicado, como parte de sus estrategias de guerra, lógicas de instrumentalización y subordinación de los cuerpos de las mujeres, así como métodos de violencia e intimidación militar. En el marco del conflicto armado, se agudizan las formas de discriminación y las relaciones de poder ya existentes en la sociedad colombiana. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)[2] documentó prácticas como la esclavitud sexual, la violación, el acoso sexual y el embarazo forzado en contextos de control armado, donde la violencia contra los cuerpos de las víctimas fue utilizada como herramienta de dominación, castigo o control social y territorial[3]. Adicionalmente, existe un reconocimiento generalizado sobre el subregistro y la impunidad histórica de la violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado[4].
Al respecto, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 42.817 hechos contra la libertad y la integridad sexual, en los cuales el 90,3 % las víctimas son mujeres y niñas[5]. En misma línea, el Auto SRVR 05/2023, con el cual se dio apertura a la etapa de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respecto del macrocaso No. 11, resalta que se han registrado 35.178 víctimas únicas de “violencia sexual” en los informes presentados a la JEP, documentadas entre 1957 y 2016.
En ese contexto, el análisis y reconocimiento de la relación entre violencia sexual y otros patrones de macrociminalidad han sido un desafio importante para JEP. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) se ha insistido en la conexión entre violencia sexual y privaciones ilegales de la libertad en el marco del macrocaso No. 1. Precisamente, el Auto 019 de 2021 del mencionado macrocaso, mediante el cual se determinaron los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, incluyó acusaciones contundentes contra dichos exintegrantes. Sin embargo, el abordaje de los crímenes de violencia sexual y de género ocurridos durante el cautiverio fue insuficiente en el auto.
La CCJ en sus observaciones al Auto 019 y a las versiones de los comparecientes, analizó 25 casos de violencia sexual con el fin de evidenciar patrones sistemáticos. Este ejercicio permitió identificar siete categorías de conductas en las que la violencia sexual cumplió funciones estratégicas directamente asociadas con la privación ilegal de la libertad[6]:
Tabla No. 1. Categorías de conductas que relacionan la violencia sexual y la privación ilegal de la libertad en el marco del conflicto armado
|
1. Violencia sexual contra mujeres forzadas a prestar servicios de salud en cautiverio. |
|
2. Mujeres secuestradas e incorporadas forzadamente a las filas de las FARC, quienes fueron violadas, quedaron embarazadas y, en un caso, obligadas a abortar. |
|
3. Violencia sexual contra miembros de la Policía Nacional en cautiverio. |
|
4. Esclavitud sexual durante el secuestro. |
|
5. Violación de mujeres secuestradas en contextos de control territorial y disputa armada, como forma de castigo o interrogación. |
|
6. Secuestros y violaciones con fines extorsivos o como castigo por el impago de “vacunas”. |
|
7. Desapariciones de mujeres por razones de género, con presunta violencia sexual, sin investigaciones adecuadas con enfoque diferencial. |
Fuente: Elaboración propia basada en observaciones de la CCJ al Auto 019 de 2021
Asimismo, en otras observaciones a los Autos de determinación de hechos y conductas de las estructuras regionales en el caso 01, la CCJ ha llamado la atención por la omisión o minimización de hechos concurrentes de violencia sexual. No se otorga la relevancia adecuada a situaciones que van desde la sexualización y cosificación de los cuerpos —observados sin consentimiento en la cotidianidad del secuestro, sin garantía de intimidad— hasta hechos como violaciones, abusos y tocamientos, que son minimizados o incluso negados en los relatos. A pesar de su gravedad y recurrencia, estos hechos no se ven reflejados en los hechos ilustrativos del macrocaso.
Lo anterior evidencia la necesidad de adoptar una perspectiva de género transversal y de fortalecer la articulación entre macrocasos, para visibilizar la sistematicidad de estos hechos como violencia sexual basada en género y su conexión con otros patrones de macrocriminalidad. La posibilidad de que las víctimas sean acreditadas en distintos macrocasos abre la puerta a una coordinación judicial más efectiva, que permita investigar estos crímenes de manera profunda, con un enfoque diferencial y restaurador.
En enero de 2005, “María” fue abordada por un integrante de las FARC-EP, conocido como “Alias 1”. Este hombre, cuñado del comandante de una columna guerrillera que operaba en la zona, la venía acosando desde hacía tiempo. Un día, la amenazó con un arma, le dijo que si no accedía a sus deseos lastimaría a su familia, y la agredió sexualmente.
Luego, “Alias 1” le ordenó a “María” que se fuera con él a un campamento guerrillero en el Huila. Le advirtió que si se negaba, tomaría represalias contra su familia. Por miedo, ella accedió y fue trasladada al campamento, donde quedó retenida en contra de su voluntad. Estuvo encerrada junto a personas secuestradas y fue víctima de violencia sexual continua por parte de este hombre.
En enero de 2006, ella se enfermó, y se le permitió viajar a Popayán para recibir atención médica. Una vez allí, acudió al Gaula de la Policía y denunció todo lo que le había pasado. Sin embargo, integrantes de las FARC-EP se enteraron de la denuncia. La capturaron nuevamente, la maltrataron física y verbalmente, y la amenazaron de muerte. “Alias 1” intervino ante el comandante guerrillero para que no la mataran y propuso trasladarla con él a otro departamento. Durante ese viaje, “María” logró escapar. Poco tiempo después, el Ejército realizó un operativo y recuperó el control del municipio de donde ella era originaria.
En cuanto a su camino en la JEP, “María” fue acreditada como víctima en el macrocaso No. 01 de la JEP desde 2019. Sin embargo, tras cinco años de participación, la Sala de Reconocimiento revocó su acreditación en dicho caso y la trasladó al macrocaso No. 11, lo que la hizo sentir desplazada y no reconocida. En palabras de “María”: “Le dan a uno otra vuelta, otra visión, uno siente que no estamos siendo visualizadas[7]”.
Posteriormente, la Sección de Apelación corrigió la decisión, reafirmando que una víctima puede estar acreditada en más de un macrocaso, si los hechos lo justifican. En su situación, los hechos victimizantes sufridos por María son indiciarios del patrón de control territorial ejercido por las extintas FARC contemplado en el caso 01, como en el patrón del macrocaso 11, definido como “violencia sexual, reproductiva, basada en género y por prejuicio contra personas civiles cometida por miembros de las extintas FARC-EP”, por lo que se ordenó restablecer su acreditación y permitir su participación paralela en ambos macrocasos.. Hoy, “María” sigue su lucha con la esperanza de obtener verdad y justicia: “Lo que espero es el reconocimiento, verdad, y que no se quede en la impunidad[8]”.
La Sección de Apelación, como órgano de cierre, estableció lineamientos para el traslado de víctimas entre macrocasos, con el fin de proteger sus derechos y evitar afectaciones a los principios províctima y de acción sin daño durante el proceso de acreditación:
Tabla No. 2 pautas de reconducción de víctimas entre macrocasos
|
1 |
Invariabilidad de la acreditación Una vez una víctima es acreditada en un macrocaso, esa acreditación no puede ser revocada para remitir el asunto a otro macrocaso. |
|
2 |
Participación de las víctimas en múltiples macrocasos La acreditación permite a la víctima intervenir en varios macrocasos relacionados con los hechos sufridos, siempre que correspondan a patrones macrocriminales específicos. Es decir, el reconocimiento de la persona como interviniente especial no se agota en su participación ante una Sala o Sección en concreto. |
|
3 |
Trámite dialógico previo al traslado entre macrocasos El juez transicional debe explicar a la víctima las implicaciones del traslado y escuchar su opinión, ya sea en audiencia, reunión o intercambio de escritos. |
|
4 |
Decisión de la Sala de Reconocimiento respeta acreditación Tras el diálogo, la Sala decide si el caso se reconduce a otro macrocaso o si la víctima participa en varios, según la convergencia de patrones de macrocriminalidad. La acreditación inicial no se revoca ni se cuestiona, sino que permanece válida y vigente, incluso si se abre paso a una acreditación adicional. |
|
5 |
Evitar revictimización El despacho relator debe proteger a la víctima de procedimientos repetitivos que generen daño o revictimización. Por ejemplo, repetir las declaraciones sobre los hechos. |
|
6 |
Carácter y recursos de la decisión de traslado La decisión es de trámite simple, susceptible solo de recurso de reposición, no de apelación. Sin embargo, si conlleva la revocación de la acreditación de la víctima, esta última puede apelarse. |
Fuente: Elaboración propia basada en el Auto TP-SA 1958 de 2025.
3.1 ¿Cómo benefician estas reglas a las víctimas que participan en la JEP?
La decisión adoptada por la Sección de Apelación representa un avance significativo en el fortalecimiento de un enfoque pro-víctima, al permitir la reconducción y participación simultánea de las víctimas en más de un macrocaso. No obstante, con miras a consolidar este camino y evitar vacíos que puedan generar afectaciones a los derechos de las víctimas, proponemos tener en cuenta los siguientes aspectos para su desarrollo futuro:
Es fundamental realizar un análisis profundo sobre las implicaciones diferenciales que este tipo de decisiones de traslado o reconducción para las víctimas de violencia sexual y basada en género. Las víctimas de violencia sexual enfrentan barreras particulares para acceder a la justicia: el temor a no ser creídas, la vergüenza, el estigma social y el riesgo de ser culpabilizadas[9]. Estas condiciones dificultan aún más el acceso a la justicia en contextos de conflicto armado. Por esta razón, toda decisión institucional debe evitar escenarios de incertidumbre jurídica o imponer nuevos obstáculos que perpetúen el silencio o profundicen el retraimiento.
Por otra parte, en línea con el principio de no revictimización, también es necesario resaltar que debe evitarse que las víctimas tengan que repetir sus testimonios en múltiples ocasiones, ya que ello puede agravar su sufrimiento emocional y debilitar su confianza en el sistema de justicia.
En definitiva, consideramos que en las decisiones de la JEP, las víctimas de violencia de género deben ser protegidas de cualquier forma de exclusión, dilación o revictimización institucional.
La decisión de la Sección, pese a sus aciertos, no aborda cómo remediar la pérdida de oportunidades de participación que enfrentó “María” como resultado de su exclusión del macrocaso 01, en particular su imposibilidad de intervenir en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Bloque Occidental de las FARC en noviembre de 2024, donde estaba previsto que participara como vocera. Ello representó un retroceso en su proceso de participación y en el esclarecimiento de la verdad.
Para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, se sugiere que la JEP defina lineamientos claros sobre cómo proceder en estos casos para que no se pierdan oportunidades de participación. Por ejemplo, se podrían establecer mecanismos de suspensión temporal de trámites relevantes o la creación de rutas paralelas de participación, mientras se resuelve la situación jurídica de la víctima. Estas medidas permitirían preservar su derecho a la verdad, a la participación efectiva y a una justicia restaurativa integral.
Aunque las reglas establecen la importancia del trámite dialógico previo al traslado de una víctima entre macrocasos, es necesario realizar una precisión: estos espacios de diálogo no pueden interpretarse como una convalidación automática de las decisiones judiciales adoptadas. El solo hecho de haber informado a la víctima o haber recibido su opinión no significa que se hayan respetado plenamente sus derechos, ni que exista un consentimiento válido o suficiente sobre su exclusión o traslado.
Por tanto, es necesario que la JEP garantice que estos trámites dialógicos tengan contenido sustantivo, reparador y vinculante, y que no se conviertan en meros formalismos que legitimen decisiones ya adoptadas sin una real participación de las víctimas.
***
Desde la Comisión Colombiana de Juristas destaca la importancia de la decisión adoptada por la Sección de Apelación de la JEP, que permite la participación simultánea de “María” en los macrocasos 01 y 11. Esta decisión marca un precedente fundamental: las acreditaciones de las víctimas como intervinientes especiales se protegen, son invariables; las víctimas no deben ser obligadas a elegir entre macrocasos cuando los hechos que vivieron reflejan múltiples patrones de violencia; y, su voz y voluntad deben estar presentes en cualquier decisión relacionada con su participación el JEP.
La decisión deja en claro que un mismo hecho puede ilustrar varias conductas macro criminales. En el modelo de justicia transicional adoptado por la JEP, los hechos individuales no se imputan de forma aislada, sino que se consideran indicios que permiten identificar patrones de macrocriminalidad. Es decir, no se juzgan los hechos por sí mismos, sino los patrones que representan, los cuales constituyen la base de la imputación.
Esto resulta especialmente relevante en los casos de violencia sexual, donde frecuentemente se entrelazan otras formas de victimización, como la privación ilegal de la libertad. Justamente esta relación entre patrones de victimización ha sido históricamente invisibilizada, a pesar de haber sido una práctica sistemática durante el conflicto armado. Muchas mujeres, como “María”, fueron víctimas de violencia sexual en contextos de cautiverio, lo que evidencia que el secuestro no solo operó como un mecanismo de control y coerción, sino también como un espacio propicio para ejercer dominación sobre sus cuerpos y su autonomía.
La articulación entre macrocasos es, por tanto, fundamental para evitar la fragmentación de la verdad, prevenir nuevas formas de revictimización y asegurar una justicia verdaderamente integral. En esa línea, valoramos los avances hacia mecanismos de coordinación como las “imputaciones conjuntas” propuestas en el marco del macrocaso No. 11. Aunque aún es necesario precisar su metodología y alcances, constituyen un paso importante hacia una mayor coherencia y conexión entre los distintos casos, especialmente cuando abordan violencias que se entrecruzan.
En el marco de la conmemoración nacional que, en el mes de mayo, honra la dignidad de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, la Comisión Colombiana de Juristas reafirma la necesidad de que las decisiones de la JEP avancen hacia una justicia transicional con enfoque de género. Una justicia que reconozca plenamente las voces, las experiencias y el derecho de las víctimas a participar activamente en la construcción de la verdad y la memoria colectiva.
[1] Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Apelación, TP-SA 1958/ 2025 (9 de abril de 2025)
[2] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Informe final: Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas (Bogotá: Comisión de la Verdad, 2022), https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/2022-08/informe-final-hasta-la-guerra-tiene-li%cc%81mites-violaciones-dh.pdf.
[3] Juanita Barreto Gama, La apropiación de los cuerpos de las mujeres, una estrategia de guerra (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género, Grupo Mujer y Sociedad / Corporación Casa de la Mujer, 2001), https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53103.
[4] Mariana Barragán López, María Daniela Díaz Villamil y Carolina Vergel Tovar, Cinco claves para entender el tratamiento de crímenes sexuales en la JEP (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Constitucional, 2024), https://derechoconstitucional.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/66/2024/10/CINCO-CLAVES-_-U-EXTERNADO-3.pdf.
[5] Unidad para las Víctimas. Boletín Datos para la Paz, N.º 20. Bogotá: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2022. https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/boletines/BDPP_N20.pdf.
[6] VerdadAbierta.com. "Violencia sexual durante el secuestro: un crimen invisible en la JEP." Última modificación 2022. https://caso-01-secuestro.verdadabierta.com/violencia-sexual-durante-el-secuestro-un-crimen-invisible-en-la-jep/.
[7] “María”, entrevista telefónica realizada por Tania Lugo para el boletín No. 83 de la Relatoría sobre la JEP, 19 de mayo de 2025.
[8] “María”, entrevista telefónica.
[9] Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), El miedo silencia a las víctimas de violencia sexual en Colombia, 2 de junio de 2021. Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/el-miedo-silencia-las-victimas-de-violencia-sexual-en-colombia