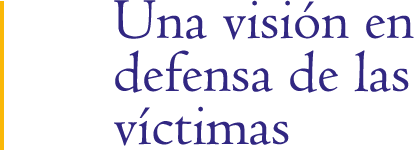
 Boletín #84 del Observatorio sobre la JEP
Boletín #84 del Observatorio sobre la JEP
La Sección de Apelación (SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede proferir sentencias de interpretación, conocidas como SENIT, a solicitud de las Salas, Secciones o de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Esta función tiene como finalidad: i) asegurar una interpretación uniforme del derecho aplicable, ii) fortalecer la seguridad jurídica, y iii) garantizar la igualdad en la aplicación de la ley. A través de estas decisiones, la SA responde a debates jurídicos complejos y establece lineamientos orientadores para el trabajo futuro de las distintas instancias que conforman la Jurisdicción.
Hasta la fecha, la SA ha emitido ocho sentencias de interpretación. En esta ocasión el Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presenta una serie de tres boletines dedicados al análisis de la SENIT 8, una sentencia en la que la Sección de Apelación fijó criterios jurisprudenciales relevantes sobre la obligación de los comparecientes a contribuir a la reparación de las víctimas en el marco del Régimen de Condicionalidad Estricto (REC)[1]. El propósito de esta serie es examinar las principales implicaciones de la SENIT 8 para la garantía efectiva de los derechos de las víctimas, particularmente frente a sus derechos a la verdad y a la reparación.
En ese sentido, el primer boletín abordará los antecedentes que dieron origen a la sentencia, así como los principios generales definidos por la Sección de Apelación (SA) en relación con el deber del Estado de reparar a las víctimas y la obligación de los comparecientes a contribuir a la reparación en el marco del Régimen de Condicionalidad. El segundo se centrará en la ruta procesal establecida definida por la SA para aplicar tratamientos penales no sancionatorios a comparecientes que no han sido seleccionados como máximos responsables y se encuentran bajo el RCE. Finalmente, el tercer boletín analizará los estándares jurisprudenciales fijados por la SA para asegurar la participación efectiva de las víctimas en la formulación, participación y validación de las medidas y mecanismos restaurativos previstos por la JEP.
La SENIT 8, tiene su origen en el proceso de priorización adelantado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) en el caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado. A partir de esta priorización, la SRVR definió tres subcasos territoriales, a saber, Catatumbo, Costa Caribe y Casanare, y remitió a la SDSJ los listados de los comparecientes que, a su juicio, no ostentaban la calidad de máximos responsables[2] para que se definiera su situación jurídica.
Con el fin de cumplir esta función, la SDSJ creó subsalas especiales y expidió la Resolución 3479 de 2023, en la que estableció una serie de criterios para vincular a dichos comparecientes a trabajos, obras o actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR)[3]. Adicionalmente en esa resolución la SDSJ fijó criterios para dosificar el tiempo que los comparecientes no seleccionados como máximos responsables debían permanecer vinculados a los TOAR, empleando reglas para calcular su duración según la gravedad de las conductas y el rol que desempeñaron.
|
Siembras de Vida es un proyecto restaurativo exploratorio que hace parte del Sistema Restaurativo de la JEP. Su objetivo es contribuir a la reparación simbólica mediante actividades de restauración de ecosistemas degradados en el corredor Chingaza-Sumapaz, al sur de Bogotá. |
Aplicando dichos criterios, las subsalas adoptaron entre noviembre y diciembre de 2023 una serie de decisiones en las que vincularon a 22 comparecientes al proyecto restaurativo “Siembras de Vida”. La Subsala Catatumbo, mediante la Resolución 3891 de 2023, vinculó a 12 comparecientes por un período estimado de tres meses. La Subsala Costa Caribe, mediante la Resolución 3905 de 2023, vinculó a un compareciente catalogado con un nivel de responsabilidad mayor por un periodo de seis meses, y la Subsala Casanare, mediante la Resolución 4127 de 2023, vinculó a 9 comparecientes por períodos entre tres y cinco meses.
Las subsalas justificaron estas vinculaciones con base en un ejercicio de categorización que, según la Resolución 3479, considera variables como la gravedad de los hechos, el rol desempeñado por el compareciente, el número de conductas atribuidas y el nivel de cooperación con el Sistema Integral para la Paz.
No obstante, estas decisiones fueron objeto de una serie de apelaciones interpuestas por las organizaciones representantes de las víctimas[4] y el Ministerio Público. En dichos recursos se pusieron en tela de juicio la aplicación y los criterios de la Resolución 3479 de la SDSJ y se señalaron múltiples inconsistencias:
Frente a estas controversias, y considerando que los recursos plantearon interrogantes sustanciales sobre la interpretación del Régimen de Condicionalidad, la Sección de Apelación decidió acumularlos y proferir una sentencia de unificación.
En su análisis, la Sección no se limitó a resolver aspectos procesales relativos a los TOAR, la cuestiones relativas al REC y la participación de las víctimas, sino que también abordó de manera integral las obligaciones que se derivan del deber de reparación en el marco del Sistema Integral para la Paz. Por un lado, afirmó que el Estado colombiano tiene la responsabilidad principal de reparar a las víctimas del Conflicto Armado no Internacional (CANI); por otro, precisó los alcances del deber de los comparecientes de contribuir activamente a esa reparación como condición para permanecer en la JEP.
En la sentencia, la SA inició por establecer que sobre el Estado colombiano recae la obligación primaria de reparar de forma integral a las víctimas del conflicto armado. En ese sentido, la Sala de Apelación recordó que muchos de los hechos investigados por la JEP fueron perpetrados por integrantes de la fuerza pública, quienes actuaron en ejercicio de funciones oficiales o bajo la tolerancia institucional. En ese contexto, la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado, no es individual ni delegable, sino que compromete de forma directa al Estado, que como sujeto del derecho internacional debe garantizar la reparación efectiva e integral de las víctimas.
Para la Sala, si bien el Sistema Integral de Paz (SIP) establece que los comparecientes deben contribuir a la reparación de las víctimas como parte de su compromiso con el Acuerdo de Paz y como parte de las condiciones para ingresar al SIP, dicha contribución, según la sala, no exime al Estado de su deber de reparar. Por el contrario, las medidas de reparación derivadas de los TOAR o de otras acciones reparadoras, tienen un carácter complementario y simbólico y no pueden sustituir el deber de garantizar los derechos de las víctimas en cabeza del gobierno nacional, el cual debe establecer las condiciones institucionales, jurídicas y presupuestales necesarias para asegurar una reparación integral, transformadora y efectiva.
|
Teniendo en cuenta lo anterior, la SA establece que el gobierno nacional debe implementar una política pública que le permita a los comparecientes cumplir con las obligaciones asumidas frente a la JEP en materia de reparación. Pues la ejecución de las medidas como sanciones propias o las medidas de contribución a la reparación presuponen la necesaria e imperativa existencia de una oferta institucional suficiente de planes, proyectos o programas que las implementen integralmente. |
La SENIT 8 advierte que, pese a los compromisos asumidos en el Acuerdo Final y a la existencia de un marco normativo robusto en materia de reparación, la respuesta institucional del Estado sigue siendo insuficiente, fragmentada y carente de articulación efectiva. La Sección de Apelación resalta que el diseño y la puesta en marcha de proyectos con contenido reparador no han estado acompañados de una política pública clara, ni de una asignación adecuada de recursos. En consecuencia, no existe una estrategia estatal que garantice un impacto real de estas medidas en los territorios ni que responda de forma coherente a las expectativas y derechos de las víctimas. Por lo tanto, pese a los esfuerzos de la JEP, aún no existe una oferta institucional para que los comparecientes puedan cumplir con sus obligaciones en materia de reparación.
La SENIT 8 recuerda que el acceso y permanencia de los comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones jurídicas, éticas y restaurativas establecidas en el Régimen de Condicionalidad. Este régimen, contemplado en el artículo 5 de la Ley 1957 de 2019, establece que todos los comparecientes, sin distinción, deben comprometerse de forma real y efectiva con los principios del Sistema Integral para la Paz, en especial con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Existen dos dimensiones de este régimen:
Gráfica 1: dimensiones del Régimen de Condicionalidad

Fuente: elaboración propia con base a la SENIT 8
En el marco del Régimen de Condicionalidad General (RCG), la obligación de los comparecientes de contribuir a la reparación se expresa a través de una serie de acciones concretas que deben ser verificables y sostenidas en el tiempo. Entre estas acciones se encuentra la elaboración de un inventario detallado de bienes y activos, tanto personales como de las estructuras a las que pertenecieron, así como la entrega efectiva de lo inventariado como mecanismo de resarcimiento. Adicionalmente, la contribución a la verdad plena, que en algunos casos implica el reconocimiento explícito de responsabilidad, constituye un eje central del proceso restaurativo. La Sección de Apelación destaca que el deber de los comparecientes de colaborar activamente en la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas, también hace parte de los compromisos para permanecer en la JEP.
Por otro lado, también hace parte del RCG el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP, en especial las sanciones propias, cuando aplique, y, en los casos en que los comparecientes hayan sido responsables de despojo de tierras o de otros bienes, se espera su devolución efectiva como medida de reparación material y simbólica. Estas conductas, según la SA, permiten verificar si el compareciente ha asumido con seriedad su compromiso con los derechos de las víctimas y si su permanencia en la jurisdicción es compatible con los principios del Sistema Integral para la Paz.
Por otro lado, en el marco del Régimen de Condicionalidad Estricto (RCE) los comparecientes no seleccionados como máximos responsables pueden aportar a la reparación bajo dos modalidades: i) a través de iniciativas individuales, formuladas por el comparecientes y aprobadas por la JEP de forma posterior a un proceso de participación de las víctimas y el Ministerio Público; o ii) mediante la inclusión del compareciente en planes, programas o proyectos institucionales con alcance masivo, los cuales también deben ser validados de forma previa por la jurisdicción. En cualquiera de las dos formas la vinculación del compareciente no es automática, sino que la misma debe estar condicionada a un análisis específico de la medida que demuestre que la misma resulta adecuada a la reparación.
Frente a esto la Sección de Apelación fijó en la SENIT 8 una serie de reglas para garantizar que las contribuciones a la reparación en el marco del REC sean razonables, entre las que se encuentra:
Hasta este punto la SENIT 8 intenta delimitar de forma más clara las obligaciones del gobierno nacional y de los comparecientes en materia de reparación, así como identificar de forma precisa las obligaciones de los comparecientes en el RCG y el REC. No obstante, el análisis de la sentencia permite advertir la existencia de una tensión estructural no resuelta, en cuanto a las obligaciones de la JEP frente al derecho de la reparación de las víctimas.
La Sección de Apelación expone con contundencia las falencias del gobierno nacional en la formulación de una política pública robusta, articulada y territorializada que garantice una oferta estatal suficiente en materia de reparación. Sin embargo, al mismo tiempo, asigna a la JEP un rol meramente verificativo, sin cuestionar de manera crítica cómo esta limitación podría afectar el contenido sustantivo del derecho a la reparación. Así, la sentencia corre el riesgo de reducir la participación de la Jurisdicción a un control formal, centrado únicamente en verificar si las propuestas de los comparecientes cumplen con ciertos criterios mínimos, pero sin involucrarse activamente en la construcción de medidas reparadoras de fondo, sostenibles y con una participación real de las víctimas.
Esta postura resulta especialmente problemática al analizar las obligaciones de los comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables en el marco del RCE. Según reconoce la sentencia, estos comparecientes pueden presentar iniciativas de reparación individuales, las cuales no necesariamente forman parte de la oferta institucional. En consecuencia, se genera un vacío en la obligación de implementar y garantizar la coherencia de estas iniciativas con los derechos de las víctimas y con los criterios establecidos por la Sección de Apelación, ya que en ese escenario la simple verificación por parte de la JEP resulta insuficiente.
Es fundamental que la JEP asuma un papel activo en la promoción, articulación y seguimiento de los proyectos con contenido reparador, en cumplimiento del enfoque restaurativo que orienta su mandato. Esto implica no solo verificar que las propuestas de los comparecientes o los proyectos restaurativos a los que se vinculan, cumplan con los criterios formales, sino también acompañar su construcción desde etapas tempranas, garantizar su pertinencia frente a los daños causados y exigir condiciones mínimas de articulación interinstitucional para su implementación.
En suma, la Jurisdicción no puede limitarse a ser un ente verificador del cumplimiento de estas acciones; debe entenderse como un actor catalizador de la reparación, capaz de incidir tanto en las responsabilidades estatales como en las obligaciones de los comparecientes, para que la centralidad de las víctimas se convierta en una realidad operativa dentro del proceso transicional.
[1] El régimen de condicionalidad puede ser entendido como el conjunto de obligaciones (condiciones) que adquiere toda persona que se somete de manera forzosa o voluntaria a la JEP con el fin de acceder y conservar los beneficios (incluyendo tratamientos penales especiales) que se derivan del régimen especial de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), ahora conocido como Sistema Integral para la Paz (SIP). Para más información visitar el boletín N° 39 del observatorio sobre la JEP. En relación con el Régimen de Condicionalidad. https://www.coljuristas.org/observatorio_jep/documentos/documento.php?id=204
[2] Los comparecientes no seleccionados como máximos responsables son aquellos que, aunque participaron en el conflicto armado y cometieron delitos, no fueron identificados como líderes o figuras centrales que planearon o ejecutaron los crímenes más graves y representativos del conflicto.
[3] Los TOAR en el marco de la JEP son entendidos como acciones concretas que deben llevar a cabo los comparecientes con el objetivo de reparar el daño causado a las víctimas y a las comunidades.
[4] Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALP) y el Colectivo José Alvear Restrepo.
[5] Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).